Miro por la ventana del consultorio del terapeuta hacia mi minivan en el estacionamiento, la minivan que nunca quise. Mi marido está sentado a mi lado con los ojos puestos en la dirección opuesta, aunque estoy segura de que mantienen la misma mirada de ciervo en la cabeza que tenían momentos antes. No le culpo, la verdad. No todos los días tu mujer te dice que tu aparentemente feliz matrimonio es sólo de una parte.
Mirando hacia atrás, culpo de todo a la tarta de terciopelo rojo que había comprado para mi cumpleaños unas semanas antes. Odio la tarta de terciopelo rojo, tanto como la música con banjos o la comedia de humor. Por eso no podía creer que, después de siete años de matrimonio, mi marido no lo supiera. Me lo comí de todos modos, por supuesto, porque no quería herir sus sentimientos. Y como siempre, esa noche me fui a la cama sin decir ni una palabra.
A la mañana siguiente, todo me parecía mal, como si estuviera viviendo el sueño de otra persona, flotando fuera de mi cuerpo y viéndome pasar por las acciones de una vida que no quería (metafóricamente, como le aseguré una vez a mi psiquiatra). Vivíamos donde no quería vivir, en una casa que no quería construir, con un vehículo aparcado en el garaje que nunca quise comprar. Nada era mi elección, ni siquiera mi tarta de cumpleaños, aparentemente, y todo era culpa de mi marido.
«Vivíamos donde no quería vivir, en una casa que no quería construir, con un vehículo que nunca quise comprar.»

Las siguientes semanas, las cosas se descontrolaron rápidamente. Mis hijos lo llaman «la época en que mamá se fue», a pesar de que no me había ido físicamente a ningún sitio. Grité mucho, y cuando no gritaba, lloraba. Y luego vino el silencio, las miradas vacías, la desesperanza. A punto de separarse, mi marido me ofreció un último esfuerzo: asesoramiento matrimonial.
Lo que me lleva de nuevo a Jean, nuestra terapeuta. «¿Qué tal el próximo martes a las 11 de la mañana?», me pregunta.
Mi marido echa un vistazo a su teléfono, comprobando el horario de trabajo que siempre me precede. «¿Podríamos hacerlo a la 1 de la tarde en su lugar? Tengo una reunión para comer».
Pongo los ojos en blanco. Por supuesto que sí.
«En realidad», responde. «Me gustaría reunirme un rato con Jenna, si te parece bien.»
Me encuentro con su mirada, un poco extrañada. «¿Por qué?»

«Porque no podemos trabajar en esto…», dice señalando entre mi marido y yo, «…hasta que trabajemos en ti. También creo que sería una buena idea que programaras una evaluación psicológica. Puedo remitirte a alguien si lo necesitas.»
Me quedo mirando con incredulidad, el calor aumentando en mis mejillas, y luego sacudo la cabeza. He estado aquí antes y sé lo que significa: cree que necesito medicación. Yo también me siento igual que entonces: ofendida, débil, como si quisiera meterme debajo de una piedra. Verás, este es el tipo de mierda que la sociedad nos enseña sobre la depresión: que es algo que hay que ocultar, algo que hay que negar, algo de lo que hay que avergonzarse. Por eso hay tanta gente que no recibe tratamiento y la depresión arruina tantas vidas. Por eso culpé a mi marido de mi infelicidad en lugar de admitir que necesitaba ayuda, y casi destruí mi matrimonio.
Por supuesto, no me daría cuenta de esto hasta meses más tarde, después de haberme adaptado al Zoloft y haber estado viendo a Jean durante un tiempo.
Si nunca has sufrido una depresión, es difícil de entender. Algunos piensan que es una gran farsa, como los círculos de las cosechas o la Puerta del Cielo. Algunos piensan que es una palabra que la gente utiliza como chivo expiatorio para justificar las malas decisiones. Y hay quien piensa que uno puede simplemente quererse a sí mismo para volver a ser feliz, o que sólo necesita un poco de perspectiva para ver la luz. Este fue mi caso. Tenía amigos y familiares que me decían: «¿Por qué eres tan infeliz? Mira lo jodida que está mi vida». O: «¿Medicación? ¡No necesitas mediación! Lo que necesitas son unas bonitas y largas va-caciones para alejarte de todo.»
Bueno, gracias por el consejo, Einstein, pero si fuera tan sencillo alejarme de la niebla, habría comprado los billetes de avión hace meses.
«La sociedad nos enseña que la depresión es algo que hay que ocultar, algo que hay que negar, algo de lo que hay que avergonzarse.»

Porque así es la depresión: estar en una niebla interminable, espesa y paralizante. Sabes que estás perdido y quieres encontrar una salida, pero no puedes ver en ninguna dirección, así que no te mueves. Sientes que el mundo gira a tu alrededor y se mueve, pero es demasiado rápido para hacer que se detenga, así que sigues parado. Cuanto más tiempo estás ahí, más espesa se vuelve la niebla, más rápido gira, así que después de un tiempo ya no te importa. Nada. Entonces, empiezas a sentirte cómodo en la niebla. Es más fácil. La entiendes y ella te entiende. Permanecer allí es mucho menos aterrador que enfrentarse a lo que te espera al otro lado.
Al menos, así lo sentí yo.
Tenía la esperanza, como la mayoría de las personas que sufren de depresión, de que la medicación hiciera que todo desapareciera, pero no fue así. Lo comparé con recibir Stadol durante el parto: no quita el dolor, sólo quita el límite lo suficiente como para mantenerte concentrado. El Zoloft no hizo desaparecer la niebla, sólo la diluyó lo suficiente como para ayudarme a ver que había una salida. Llegar a ella llevaría tiempo, pero, de nuevo, llegar hasta aquí no había sucedido de la noche a la mañana, como me había hecho creer. Era parte de un problema mucho más grande -un problema más profundo- que comenzó mucho antes del trozo de tarta de terciopelo rojo.
Me sentía muy sola, terriblemente sola, y realmente creía que era porque no era simpática.
No podía culpar a nadie, en realidad. Yo tampoco me gustaba mucho. Era un bicho raro, un poser, un cobarde de la peor clase. Soy la chica que se sienta en una habitación llena de gente, rezando para que alguien venga a saludar, pero nadie lo hace nunca porque confunden mi silencio lleno de pánico con arrogancia. Me he convertido en el tipo de mujer que juré que nunca sería: la que nunca hablaba, ni expresaba su opinión, ni se mantenía firme. Me había escondido tras el cómodo muro de mi introversión durante diez años, y ahora era tan alto que no podía ver a través de él, ni escalarlo.
Yo había hecho estas cosas, nadie más. Y me odiaba a mí misma por ello.
No fue hasta que dije esto en voz alta que pude empezar a arreglar algo de ello. Pasé los siguientes meses intentando comprender por qué me sentía así y aprender quién era y quería ser realmente. Empecé a escribir de nuevo, pinté cerámica todos los viernes por la noche con un amigo del trabajo y traté de conocer gente activamente, a pesar de mi introversión. Jean me dio pequeñas tareas para hacer en el camino, como pedir pizza por mi cuenta (sí, era así de introvertida), decirle a mi marido que llevaba meses queriendo un nuevo ordenador y tomar decisiones menores, como el campamento de verano de las niñas, sin él. Y aunque tenía miedo de que todo esto le enfadara, ocurrió todo lo contrario. Se mostró agradecido, me apoyó y estuvo encantado de aconsejarme cuando se lo pedí. Pero al final, todas las decisiones eran mías. Siempre lo habían sido, sólo que yo no podía verlo.
«Esperaba que la medicación hiciera que todo desapareciera, pero no fue así.»

Ya han pasado años desde mi renacimiento. Seguimos viviendo en la misma casa, tenemos el mismo número de hijos y el monovolumen sigue en la entrada (aunque ahora también tengo un todoterreno). Sigo viendo a Jean de vez en cuando cuando la necesito y sigo tomando el Zoloft a diario. Intenté dejarlo una vez, pero las cosas empezaron a descontrolarse rápidamente. Así que he aprendido a aceptarlo como cualquier otro medicamento que tomaría para el colesterol malo o la presión arterial alta. Nunca seré la chica que salta de la tarta de cumpleaños, pero no dejo que mi introversión me impida hacer las cosas que me gustan. Soy mi propia persona, no sólo definida como esposa o madre, y mi marido y yo somos más fuertes que nunca.
A veces me pregunto si, para él, fue como vivir con un extraño todos esos meses. Me pregunto si hubo algún momento en el que le preocupó no querer a la persona en la que me estaba convirtiendo. Sinceramente, no estoy segura de querer saber la respuesta a eso. En lugar de eso, sólo doy gracias a mis estrellas de la suerte de haber recibido ayuda cuando lo hice y de que mi marido se quedara.
Doy gracias a mis estrellas de la suerte de no haber estado demasiado lejos como para admitir que los fallos de mi matrimonio que se resquebrajaba me pertenecían.
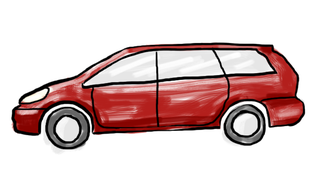
La novela de debut de Jenna Patrick, LAS REGLAS DE LA MITAD, explora la enfermedad mental en una pequeña ciudad. Vive en Carolina del Norte con su familia.